Las creaciones industriales y su protección jurídica – Baldo Kresalja Rosselló [PUCP]
Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales
Al inicio de Cien años de soledad, la novela inmortal de Gabriel García Márquez, el gitano Melquiades y José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, tienen varios encuentros, cuyos motivos y consecuencias parecen ser un apropiado inicio, lleno de sugerencias, para la lectura de esta versión sin magia del mundo jurídico de los inventos.
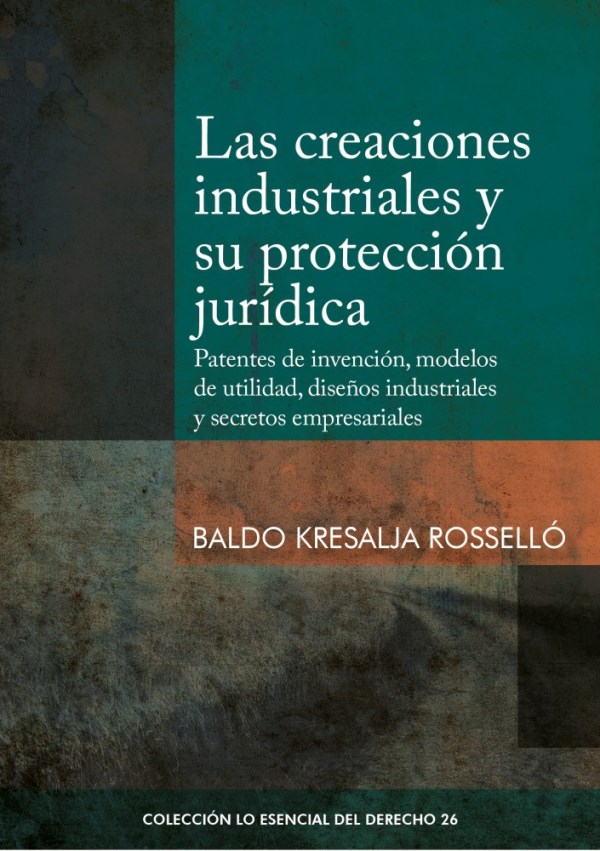
Desde su carpa, una familia de gitanos desarrapados, con un gran alboroto de pitos y timbales, daban a conocer los nuevos inventos. Melquiades, que era un gitano corpulento, hizo una demostración de lo que llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas: el imán, afirmando que «las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima», lo que hizo que José Arcadio imaginara que le serviría para desentrañar el oro de la tierra. Pero Melquiades, que era un hombre honrado, le advirtió que «para eso no sirve». José Arcadio no le creyó, adquirió dos lingotes imantados y fracasó en su intento.
Cuando tiempo después volvieron los gitanos, llevaban un catalejo y una lupa, del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Melquiades afirmó entonces que «la ciencia ha eliminado las distancias […] y que […] dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa». José Arcadio, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de los imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como una arma de guerra, y Melquiades —otra vez— trató de disuadirlo, pero José Arcadio siguió con su intento, aunque para ello utilizó monedas de oro que su familia había acumulado en toda una vida de privaciones. Con la abnegación de un científico —dice García Márquez— y aún a costa de su propia vida, José Arcadio trató de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, estuvo a punto de incendiar su propia casa, se recluyó en una habitación y compuso un manual de «asombrosa claridad didáctica» que envió a las autoridades acompañándolo de testimonios y dibujos explicativos, para que el gobierno permitiera el uso del invento y adiestrara a los soldados en las complicadas artes de la guerra solar. Esperó durante años la respuesta, que nunca llegó, y, ante ese fracaso, Melquiades le devolvió el dinero y le dejó varios instrumentos de navegación.
José Arcadio se convirtió en un experto vigilante del curso de los astros y tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos y trabar relación con seres espléndidos sin abandonar su gabinete. Estuvo varios días como hechizado, su mujer, Úrsula, creyó que se volvería loco y la aldea se convenció de que había perdido el juicio. Hasta que llegó Melquiades, quien exaltó la inteligencia de José Arcadio y como prueba de su admiración le regaló un laboratorio de alquimia. Melquiades había envejecido y parecía estragado por una dolencia tenaz; era un fugitivo de plagas y catástrofes que habían flagelado al género humano. «Sobrevivió —nos cuenta García Márquez— a la pelagra en Persia, al escorbuto en el Archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el Estrecho de Magallanes». Melquiades reveló sus secretos un mediodía y asombró para siempre a la familia de José Arcadio. Pero Úrsula conservó un mal recuerdo de aquella visita, después que Melquiades, siempre didáctico, hiciera una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio; entonces Úrsula se llevó a los niños a rezar.
Fuente: Fondo Editorial PUCP

Deja una respuesta