La defensoría del pueblo en el Perú y en el mundo – Walter Albán [PUCP]
Al recibir el encargo para preparar esta publicación, me sentí gratamente convocado a una tarea que tenía pendiente desde hace varios años y me sentí además estimulado a orientarla a un público amplio, no necesariamente especializado en derecho. Entendí esta apuesta por divulgar de manera accesible cuestiones de contenido jurídico, pero de innegable interés general, como la mejor forma de abordar el tema de la Defensoría del Pueblo, una institución que, si bien es relativamente reciente en la estructura del Estado peruano, en estos veintidós años de existencia ha sabido ganar un alto nivel de confianza ciudadana, a pesar de las evidentes limitaciones con las que ha tenido que bregar desde su creación, en 1996. Recordemos que en ese momento el Perú atravesaba una etapa particularmente delicada en su historia, en el contexto de un gobierno con un ejercicio del poder crecientemente autoritario, bajo la presidencia del señor Alberto Fujimori Fujimori.
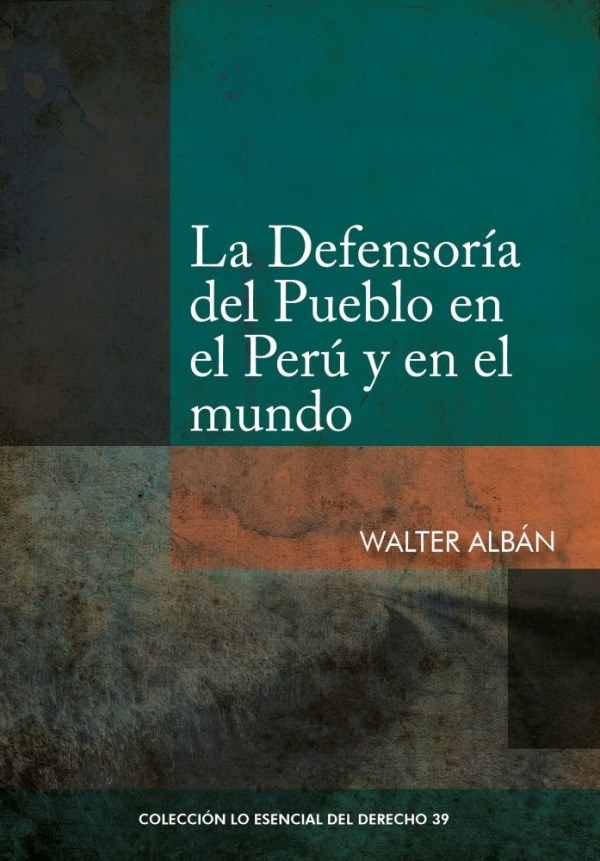
Puede parecer paradójico que precisamente en un contexto así, naciera una entidad llamada a proteger los derechos fundamentales de todas las personas, que debía actuar frente al conjunto del aparato estatal y la administración, así como ante empresas privadas prestadoras de servicios públicos. Fue, sin embargo, aquella realidad la que muy pronto puso a prueba y permitió apreciar en toda su dimensión el sentido de una institución de esta naturaleza, nacida no para ordenar o imponer, sino para persuadir y contribuir con la búsqueda de soluciones y la paz social.
Es fácil advertir que cuando la actual Constitución entró en vigencia, a fines de 1993, el hecho de que incluyera a la Defensoría del Pueblo entre los organismos constitucionales autónomos no se debía a un ánimo por reforzar la débil institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en el Perú, sino que se trataba del propósito de un gobierno marcadamente autoritario —responsable del quiebre constitucional de abril de 1992— de recuperar su imagen internacional y el respaldo ciudadano que le permitiera aprobar un nuevo marco constitucional a través de una consulta popular en la que le resultaba indispensable un resultado favorable.
Como otros han señalado antes, la adopción de la Defensoría del Pueblo con el carácter de figura constitucional autónoma en el Perú fue parte de lo que cabría calificar como un «componente democrático» de la nueva Constitución, ofrecido como medio para facilitar su aprobación y, con ello, la de otros componentes prioritarios para el gobierno en ese momento, como el régimen económico y la posibilidad de establecer la reelección presidencial que permitiera al presidente Fujimori permanecer en el poder después de 1995, año en el que debería haber concluido su mandato original.
Al mismo tiempo, no han sido pocos los que advirtieron que esta suerte de concesión democrática manifestada en la creación de la Defensoría del Pueblo había sido posible dadas las características de esta institución de derecho público, que no tenía facultades coercitivas ni capacidad o competencia para resolver con efectos vinculantes. Ello disminuía en buena medida el temor del régimen de que su actuación pudiera resultarle incómoda o desafiante. No obstante ello, la implementación de la Defensoría no tuvo lugar de manera inmediata y fue recién en 1996 cuando se eligió al primer defensor del pueblo del Perú, Jorge Santistevan de Noriega.
Sin embargo, a pesar del difícil contexto, la Defensoría del Pueblo no solamente puso de manifiesto una inquebrantable fidelidad a su mandato constitucional para proteger los derechos ciudadanos, sino que, en los momentos más duros del autoritarismo y del ejercicio abusivo del poder gubernamental, hizo que esta institución asumiera un claro protagonismo en defensa de la institucionalidad democrática y de los principios que inspiran a un Estado constitucional de derecho.
Examinada ahora en perspectiva la evolución de la Defensoría del Pueblo peruana, no cabe duda de que su actuación independiente y apegada por completo a su mandato constitucional, y su compromiso permanente para proteger los derechos humanos —en especial de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como las víctimas de la violencia, comunidades nativas o personas con discapacidad—, sin dejar de lado su pionera preocupación por la situación de las mujeres en el Perú, ha resultado determinante para otorgarle legitimidad y la confianza de la ciudadanía.
Por lo demás, no cabe duda de que en este devenir ha resultado central la impronta de Jorge Santistevan, quien, más allá del diseño normativo, supo imprimir a la institución un apreciable dinamismo creativo y una profunda mística, valores que han permanecido vigentes a lo largo de todos estos años. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado desde aquellos momentos iniciales nos sentimos honrados de haber podido compartir esa experiencia y motivados a continuar en el empeño de construir un país más justo en el que todos los seres humanos puedan vivir en paz y condiciones de equidad.
Fuente: Fondo Editorial PUCP

Deja una respuesta